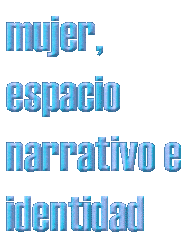
Ma. Elena Barroso Villar*
como bien se sabe, la universal Declaración de los Derechos del Hombre hubo de complementarse con textos que, más específicos, regularan la igualdad fundamental entre hombres y mujeres. Por ello, la ONU dejó constituida en 1946 una Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para que elaborase documentos donde se reconociesen y fijasen las legales garantías sociopolíticas de ésta. Hoy, en las sociedades que vienen llamándose "avanzadas" casi ningún lenguaje teórico duda de esos y los demás derechos fundamentales femeninos, de tal manera que los partidos democráticos, convencidos o por conveniencia, procuran favorecerlos en sus programas. Y tan amplio reconocimiento en el orden especulativo hasta ha llegado a desgastar el interés de mujeres ante ciertos feminismos (Victoria Camp*, 1998).
Pero, con todo y como también se conoce, en la realidad del cotidiano vivir todavía funcionan no ya meras burbujas, sino auténticas bolsas, enormes, de costumbres arraigadas; son resistentes adherencias ideológicas que ejercen como pesados lastres para el cumplimiento de las leyes con espontaneidad, sin trauma. De hecho, abiertos estorbos y hasta violentos abusos individuales que se desvelan cada día, más o menos solapadas cortapisas sociales y otros escollos ensombrecen la relación de iguales -dentro de las diferencias- entre los universos masculino y femenino.
Porque se quiere indagar en los fundamentos -antro-pológicos y culturales en el más amplio sentido del término- de este problema para resolverlo, o por otras razones que no excluyen el simple oportunismo, en las últimas décadas han llegado a proliferar foros de reflexión, muestras iconográficas y publicaciones que indagan sobre la condición de la mujer, muy en particular sobre la posición de ésta en diferentes ámbitos de determinados modelos sociales, especialmente el occidental. Ello tiene que ver no sólo con una positiva demanda de equidad ante las leyes y en el marco de los comportamientos culturales; sino también, con el hecho irreversible de que la presencia femenina en la esfera laboral dilata cada vez más su área, irrumpe en espacios vedados para ella hasta hace casi nada. Una gran mayoría de mujeres mantiene hoy posturas que redefinen su lugar en la cultura toda, tal como sucede cuando en un universo social cristalizan situaciones nuevas. Pero, sobre todo, esas mujeres persiguen algo más importante: reubicarse en ese mismo universo emergido. Ello implica, claro es, un desplazarse que, a su vez, comporta un cambio funcional, aunque lo primero no entraña por necesidad lo segundo. Así, según recuerda Amelia Valcárcel* (2000) entre tantos más estudiosos de este asunto, la Ilustración dejó a las mujeres excluidas de la ciudadanía, el Estado liberal del siglo XIX les negó voto y derecho a la educación, pero, además, aunque al instaurarse el llamado Estado del bienestar surgieron nuevas elites políticas, el feminismo tuvo que forzar la inclusión de la mujer en esos cambios, pero sin limitarse a eso: recabó ser también agente de ellos.
La relación entre hombres y mujeres tiene, entre otros soportes, uno muy importante, que afecta a sus mismos cimientos: es su naturaleza espacial. Una explicación en términos de narratividad lo trasluce bien.
Por la década setenta empezó a abundar cada vez más -re-cordémoslo- el lenguaje teórico que destaca la importancia compositiva y semántica del espacio como signo narrativo, anunciando por entonces, con acierto, lo cual sería foco de atención prioritario para la poética ulterior. Así escribía Janusz Slawinski*:
Se puede prever fundamentalmente que la problemática del espacio literario ocupará en un futuro no lejano un lugar tan privilegiado en los marcos de la poética como los que ocuparon -todavía hace poco tiempo- la problemática del narrador y la situación narrativa, la problemática del tiempo, la problemática de la morfología de la fábula, o -últimamente- la problemática del diálogo y la dialogicidad/.../.
El espacio está tomando venganza por las múltiples ocasiones en que fue subordinado. He aquí que está pasando a un primer plano en los intereses investigativos de la poética: resulta que ya no es simplemente uno de los componentes de la realidad presentada, sino que constituye el centro de la semántica de la obra y la base de otros ordenamientos que aparecen en ella. La fábula, el mundo de los personajes, la construcción del tiempo, la situación comunicacional literaria y la ideología de la obra aparecen cada vez más frecuentemente como derivados respecto de la categoría fundamental del espacio, como aspecto, particularizaciones o disfraces de ella (1978: 267-268).
Pues bien: podría decirse, adaptando la terminología de Juri M. Lotman, que en la cultural semiosfera las mujeres occidentales -no me referiré aquí a las demás- van desplazándose de espacios periféricos hacia otros centrales. Al hacerlo, cambian todas o parte de las acciones que la estructura profunda, la fábula o, si se prefiere, la historia del relato sociohistórico venía asignándoles. Si, por operatividad simplificadora, convenimos en que éste se configura con dos hemisferios actanciales nada más, hombres y mujeres, diríamos que el segundo experimenta una transposición a nivel jerárquico superior, según la escala de la estimativa cultural en el más amplio sentido de esta palabra. Pasan de posiciones adjetivas a sustantivas: siendo un signo que estuvo actuando subordinado, viene moviéndose hacia funciones nucleares. Al hacerlo, provoca una reubicación del otro signo del sistema, que ahora debe liberar parcialmente su dilatado espacio funcional y, de otro lado, se ve en la tesitura de llenar reductos que las mujeres han ido desocupando, vaciando, también en parte, sobremanera en los que atañen al marco del hogar y al orden familiar. En este último aspecto, la de los hombres es una transposición a nivel funcional inferior: pasa de sustantiva a adjetiva, por seguir con el símil de una gramática lingüística. Y, claro es, la lógica interna del relato asume bien, hasta pide, que en este bloque actancial sea muy pertinente y, por ello, reiterada, la categoría del oponente-traidor, quien unas veces a las claras y las más mediante un abanico amplio de artilugios procurará impedir los objetivos del actante primero.
Ese reajuste en las funciones implica por necesidad otro que afecta a las formas -ya se sabe que para ese modelo de análisis formas y funciones son solidarias- y ambos se imbrican en los ideológicos, económicos, políticos..., es decir, en cuestiones de rango pragmático.
En cuanto a la vertiente formal, sé bien que no hacen falta aquí pormenores, pero quiero recordar al menos, por tan ilustrador aunque se refiera a aspectos que pudieran parecer de superficie, la honda importancia de los cambios en la moda del vestir. Porque, recordémoslo, ya la semiología francesa llamada "de la significación", encabezada por Roland Barthes, reconoció el papel comunicativo de todo signo, aunque no se inscriba en un lenguaje convencional. A estas alturas es lugar comúnmente admitido que el vestido habla, para decirlo con el significativo título de Nicola Squicciarino. Y, contex-tualizado, entre las cosas que significa está el rango funcional de quien lo viste y, por lo tanto, eso que Vázquez Medel* (2000) acierta al formular como el emplazamiento en el macrosistema cultural, en relación con los signos restantes de éste. Así que habla también de jerarquías, de dominantes y dominados. Imponiéndoles ciertas vestimentas-moldura, los cuerpos, sometidos, pueden ser domados; pero, además y sobre todo, lo son las mentes. Tanto, que pueden llegar a no percibirlo, asumiéndolo de natural manera. El vestido, entonces, se hace férrea coraza para conseguir el silencio de los corderos.
Así pues, las sustituciones pertinentes en ese aspecto formal de la moda implican reorganización en los espacios funcionales y, por ello, reajustan el paradigma. Pero no lo hacen las variantes -porque "moda" y "novedad" no son conceptos sinónimos, por muy relacionados que estén-, cuyo papel se asemejaría al de los alófonos respecto a los fonemas.
Al producirse en Occidente aquel desplazarse funcional de las mujeres, con su cambio de formas inherente, la sintaxis del relato quedó alterada en su estructura más profunda. Sencillamente, se dio paso a un relato nuevo. En los espacios de este último, los elementos de cada bloque actancial necesitan redefinirse, justo porque están recolocados. Toda sintaxis, que es de orden sintagmático, se imbrica en una semántica, que pertenece al paradigmático. Además, la primera no es una forma vacía de sentido, sino una construcción propiamente semántica, que no tiene obligatoriamente un soporte correspondiente en el plano de la forma de la expresión. Las organizaciones actanciales y de modo son realmente significantes. (Courtés*, 1997:289 y 290).
Así pues, ya sabemos las mujeres dónde queremos estar y dónde estamos; averigüemos quiénes somos, porque esto se vincula con aquello. Nos hallamos sintácticamente ubicadas y, por tanto, en condiciones y en la necesidad de averiguar cómo se simboliza este otro estar nuestro. Claro es, la clave semántica fundamental que se entreteje en él atañe a nuestro vivir y, por ello, a nuestra identidad, a nuestro ser. Porque vivir, además de que implica un estar emplazado en tiempo y espacio, es, en palabras de Ortega y Gasset*, una revelación, un no contentarse con ser, sino comprender o ver que se es, un enterarse. Es el descubrimiento incesante que hacemos de nosotros mismos y del mundo en derredor. El mismo autor recuerda a este propósito el mito egipcio donde Osiris muere e Isis, la amante, quiere que resucite (para lo cual) le hace tragarse el ojo del gavilán Horus. Desde entonces el ojo aparece en todos los dibujos hieráticos de (esa) civilización /.../ representando el primer atributo de la vida: el verse a sí mismo. Y ese ojo, andando por todo el Mediterráneo, llenando de su influencia el Oriente, ha venido a ser lo que todas las demás religiones han dibujado como primer atributo de la providencia: el verse a sí mismo, atributo esencial y primero de la vida misma. (1997:414 - 415).
La envergadura de tal cuestión, abordada por filosofías y religiones, se imbrica en todas las incógnitas generales sobre el ser y el existir a las que, por supuesto, no procede hacer referencia aquí. Si fuera riguroso y oportuno circunscribirlas al ser de las mujeres, no resultaría fácil hallar respuestas en las expresiones históricas del feminismo, que a menudo se declara a sí mismo una teoría política y de la justicia, no una ontología; que tantas veces relaciona lo específico femenino con factores socioeconómicos, desde presupuestos ideológicos diferentes, por lo regular de izquierdas. Así, todavía en los años setenta Luce Irigaray* (1977), arrancando de Karl Marx, definía la diferencia sexual conectándola con la explotación económica y mostrando el funcionamiento de las sociedades patriarcales a partir de presupuestos estructurales. Como se sabe, otras moda-lidades de feminismo han explicado lo diferencial genérico desde hipótesis del psicoanálisis. Por ejemplo, la postura de Patrizia Violi* (1990) cuando reconoce concluida la etapa de deconstruir el pensamiento y la subjetividad masculina como fundamentos universales de la teoría y de la cultura, subrayando además la necesidad de sustituir ya esos enfoques por otros que formulen lo específico de la subjetividad femenina; y lo hace ella misma conectando perspectivas psicoanalíticas con enunciados lingüísticos de la teoría del sujeto. Entiende que mientras la categoría de lo individual es base para el pensamiento de las mujeres, no tiene lugar ni posibilidad de expresión en la teoría masculina, que es siempre ciencia de lo universal.
Enunciados parecidos convergen en construcciones varias del universo de las mujeres, algunas de las cuales han llegado a darnos por apartadas de la ciencia y de la actividad intelectual, debido a la supuesta índole intuitiva, no lógica, de nuestro conocimiento. En contrapartida, otros discursos apuestan por una ciencia de mujeres, como hace cierto feminismo "de la diferencia". Pero éste suele fundamentarse en que la razón y la lógica son herramientas masculinas de opresión. Sin embargo, aunque el hacer científico, por actividad humana, tenga inevitablemente ideologías adheridas, cosa distinta es que hacer e ideología se identifiquen. Como declara Steven Pinker*, sencillamente es un insulto afirmar que:
Las mujeres no se dedican al razonamiento abstracto lineal, que no tratan las ideas con escepticismo ni las evalúan mediante un debate riguroso, que no argumentan a partir de principios morales generales ( cit. por Dawkins*, 2000: 208).
Más que en el ámbito de la ciencia experimental, la cuestión de cómo ha de entenderse la femineidad suele intentar dilucidarse, bien lo sabemos, estudiando los rasgos distintivos de algunas de sus expresiones, de sus maneras de hacer en el ámbito de las humanidades y, sobremanera, del arte. Es ya un lugar común hablar, por ejemplo, de pintura, de literatura y de cine "femeninos". En lo que se refiere a la superficie del discurso escrito por mujeres, no ha podido describirse rasgo alguno que, por presencia o ausencia, marque lo diferente respecto a la escritura de los hombres. Parece que ocurre igual en las otras artes pretendidamente femeninas. Por ello, a veces se indagó lo específico en el universo semántico. Cuando se tanteó en la vertiente intimista hubo de desestimársela, por tan obviamente rebosante de grandes escritores hombres. De similar manera, se indagó por los caminos de la literatura narrativa de modelo referencial realista en el sentido amplio de esta palabra, es decir, en tanto abarca esa pluralidad bien conocida de realismos, antiguos y de nuestro tiempo. Desde esta perspectiva, suele subrayarse que uno de los caracteres dominantes de la escritura de mujeres es que imagina muchos personajes femeninos en tensión con un espacio social, especialmente familiar, ante el que a menudo terminan por sucumbir. Y que la relación problemática con el padre, con la madre o con el marido es una de las modalidades más recurrentes. Pudiera decirse entonces que la "femenina" es una novela, o un cuento, de protagonistas a menudo fracasadas por la presión que sobre ellas ejerce un entorno que no les permite ser sí mismas. Algunas veces, las menos, consiguen remontar la situación problemática inicial, romper Las ataduras -título tan significativo que agrupa varios cuentos de Carmen Martín Gaite- y ven abrirse para ellas horizontes de grandeza por la liberación. Pero otras, las más, el resultado de sus esfuerzos se queda en tablas e incluso empeora: son agonistas en secuencias narrativas de fracaso. Durante el desarrollo de la trama, estas mujeres literarias, vistas como verdaderos "alter-ego" de la autora, se buscan intentando conocerse, indagan en el pasado, rastrean en la infancia, tan ida ya, explicación y soluciones para su enigma de ahora. Los discursos narrativos abundan en símbolos de la verdad encubierta (nieblas, velos...), de la reflexividad (espejo, agua y otras variantes), del aislamiento (espacios cerrados, recintos de la soledad ) y de la incomunicación.
Sin embargo, tales claves semánticas no podrían considerarse distintivas de la escritura femenina, ni siquiera aunque nos quedásemos en una interpretación de primer grado, anecdótica y, por ello, no artística, pues no se situaría en el nivel de la modelización secundaria. Por dos razones claras: la primera, que también los hombres imaginaron personajes así, algunos inolvidables, cuya historia se enhebra en un tejido situacional semejante. El realismo decimo-nónico nos dejó muestras señeras de ello. La segunda, que la literatura "masculina" plantea esa búsqueda del sí mismo desde hace mucho. Sin ir más lejos, enhebradas en el universo filosófico y en el mito, obras de las más importantes del siglo XX, y no sólo novelas, a partir de Ulysses, pasando por La metamorfosis, El castillo, El hombre sin atributos y tantas más, ahondan en esa preocupación y lo hacen sirviéndose de aquellos mismos mundos simbólicos y de otros. A fin de cuentas, el problema de fondo, ese imperativo, paradójico por necesidad, del conócete a ti mismo si has de desvelar el sentido de tu existir, en nuestro tiempo tiene una manera peculiar de vivirse que a todos nos afecta, aunque las escritoras, como los escritores, lo cristalicen en argumentos y discursos relacionados con el universo contextual del que están más impregnadas, pues, habiéndolo vivido tan próximo, las troqueló más hondo.
De otro lado, es también innegable lo plural del universo narrativo femenino, que no conoce reduccionismos excluyentes, que desde temprano sobrepasó las fronteras del yo, interesándose por cuanto más apremia al nosotros colectivo. Que no dudó en delatar abusos y vejaciones contra hombres y mujeres, en el orden familiar y en el mundo del trabajo. Que habla hoy de muy variados problemas de ahora. Así pues, éstas y las demás perspectivas de análisis desvelan, siempre, la compleja, poliédrica dificultad, acaso la futilidad también, que entraña la pregunta qué es ser mujer, más allá de la evidente particularidad de género, lo que condujo a intentos sustitutivos de describir lo específico de las formas inherentes al actuar, al hacer femenino en el espacio de sus competencias nuevas y en el de las antiguas reformuladas. No es usual, en cambio, proyectar planteamientos análogos sobre el ámbito masculino, por más que deba también reformularse a consecuencia de su desplazamiento correlativo. En un movimiento especular, reflexivo, nosotras nos miramos. Ellos, por su parte, parecen muy de acuerdo: algunos, en actitud de colaboración inestimable, que les revierte en el autoconocimiento. Muchos, convencidos, sin más, de que cuanto les resulta sustantivo permanece, o dispuestos a afianzarlo si lo perciben ya inestable, prefieren...seguir mirándonos, pero como Sinatra: a su manera. A la de siempre.
En este indagarse, la mujer ha de atravesar una especie de "vía purgativa", un viaje odiseico jalonado de cantos de sirena que procuran desviarla de su propósito o, peor, hacerle creer que el fin está en otra parte. Son, muchas veces, estrategias del "oponente" -premeditadas o no-, encaminadas a persuadirla de que siga actuando según dicta la costumbre inveterada. Es decir: que se perpetúe en los espacios donde estuvo o, como mucho, que se traslade (hay que acompasarse a los tiempos), pero, eso sí, nunca en demasía; nada más lo asumible sin apenas trauma. Pensemos en el estereotipado imaginario femenino de que rebosan los llamados medios de comunicación de masas, que lo elevan a canon, funcionalmente muy distinto del masculino; éste, casi dueño en las esferas del saber, del poder, de la economía... cuenta, por supuesto, con presentaciones y espacios enaltecedores (*Valcárcel, 2000).
Por su parte, la publicidad, en especial, pero no sólo, la televisiva, se alimenta de estereotipos a la vez que se sirve de ellos Y todo esto tiene consecuencias graves, pues históricamente la opresión de la mujer contó con un instrumento de eficacia inestimable: la manera de representarla en la iconografía.
En nuestros días, internet puede ser para nosotras cara y cruz; abrirnos los dilatados horizontes de que esa red es capaz, pero, también, erigirse en un brazo más, inimaginablemente poderoso, del interés por sellarnos conforme a nuestra moldura convencional, recluyéndonos en los espacios de la moda en el vestir, la decoración del hogar, el mundo de la maternidad... Así lo evidencian tantos portales que cuentan con canales rotulados "mujer".
Además, un lenguaje -verbal, audiovisual- no es, subraya Witgenstein, una trama de significaciones independientes de la vida de quienes lo usan, sino integrada en su misma urdimbre y se comporta a la manera de un sistema de ruedas. Si engranan unas con otras y con la realidad, el lenguaje es justificado; pero aunque exista engranaje entre esas ruedas, si no se articulan en la realidad, entonces el lenguaje no tiene fundamento. Así pues, cuanto más se esparce el influjo del modelo iconográfico por el espacio social, más recurrente se hace, porque, retroalimentándose, se reafirma. A la vez, pueden aumentar, sin buscarlo, lo conflictivo de la realidad; porque, como sucede con el canon, quienes están fuera del modelo y disienten, se enfrentan, se sitúan enfrente de él, pero ahora no ya para abrirlo ensanchándolo, sino para destruirlo confrontándosele.
Por todo ello, las mujeres necesitamos y queremos, insisto, descubrirnos a nosotras mismas. Ser sujetos de nuestro imaginario, sin la mirada masculina por intermediaria. Y en el fondo, nuestro mirarnos, especular, se imbrica en la exaltación de la autoconciencia, tan de nuestro tiempo; en los problemas del yo contemporáneo. Pero hay, creo, una dificultad básica para la autoexplicación mediante el relato. Para saber quiénes somos a partir del qué y cómo hacemos. Es un escollo de rango pragmático, pues tiene que ver con que parecemos a la vez autoras, narradoras, signos, narratarias e intérpretes de un discurso. Pero ¿lo somos?. ¿Podríamos, siquiera, serlo? ¿Acaso no nos advierten sobre lo imposible de ello filosofía y teorías del conocimiento?. Recordémoslo: Zaratustra se propuso dejar para siempre la vida de las llanuras pero, aunque en la cima, sin escape posible, tuvo que seguir focalizando el mundo desde el interior de él. Si las mujeres estamos protagonizando e interpretando nuestro relato, si nuestro discurso ha de ser homodiegético, ¿quién lo escribe y qué relación tenemos con esta instancia? ¿será, acaso, ficcional? Volvemos al drama común de la existencia, donde está envuelto el vivir de todos y que con planteamientos afines se desbordó por la filosofía y la literatura "masculinas", con jalones tan destacados entre nosotros como la obra de Miguel de Unamuno.
El empeño colectivo de la mujer para ser actuante en espacios de la cultura que en el mundo entero le corresponden por dignidad y por justicia no busca ni respalda encumbradores desplazamientos individuales ajenos al mérito de su esfuerzo. Pero denuncia también los de los hombres. Tampoco quiere ventajas coyunturales nacidas de oportunismos. Para su propósito, seguirá necesitando sortear y saltar sobre las trabas. Sabe que, aunque pueda contar con ayudantes, ella misma habrá de seguir también siendo el sujeto de ese desplazarse suyo, sin abandonarse, confiada, a ningún libertador. Pues, entonces, se hallaría en situación semejante a la de Psyche cuando, acatando al oráculo, padres y amigos la abandonaron, amortajada, junto a un abismo, esperando al dios que habría de raptarla. El peligro de involución acaso no esté conjurado. Pero el ayer, acicate, por aleccionador, de nuestro hoy, nos recuerda que vivimos avanzando en nuestro futuro, apoyados en el presente, mientras que el pasado, siempre fiel, va a nuestra vera, un poco triste, un poco inválido, como, al hacer camino la noche, la luna, paso a paso, nos acompaña apoyando en nuestro hombro su pálida amistad (*Ortega, cit.:435).
es profesora de literatura de la Universidad de Sevilla
Referencias/Referenses
Camp, Victoria (1998): El siglo de las mujeres, Madrid, Cátedra.
Courtés, Joseph (1997) [1991]: Análisis semiótico del discurso, Madrid, Gredos.
Dawkins, Richard (2000): Destejiendo el arco iris. Ciencia, ilusión y el deseo de asombro, Barcelona, Tusquets.
Irigaray, Luce (1982) [1977]: Ese sexo que no es uno, Madrid, Saltés.
Ortega y Gasset, José, (1997): "¿Qué es la filosofía? ", en Obras completas,7, Madrid, Alianza Editorial-Revista de Occidente: 273-438.
Pinker, Steven (1998): How the Mind Works,, cit. En Richard Dawkins, 2000, Destejiendo el arco iris. Ciencia, ilusión y el deseo de asombro, Barcelona, Tusquets.
Slawinski, Janusz (1989) [1978], "El espacio en la literatura: distinciones elementales y evidencias introductorias", en Desiderio Navarro (selec. y traduc.), Textos y contextos. Una ojeada a la teoría literaria mundial, Ciudad de La Habana, Editorial Arte y Literatura: 265-286.
Valcárcel, Amelia (2000): Rebeldes. Hacia la paridad, Barcelona, Plaza & Janés.
Vásquez Medel, Manuel Ángel (2000): "Del escenario espacial al emplazamiento", en Sphera publica, Murcia, Diego Martín: 119-135.
Violi, Patrizia (1990): "Sujeto lingüístico y sujeto femenino", en Giulia Colaizzi, Feminismo y teoría del discurso, Madrid, Cátedra: 127-140.
| Heterogénesis
Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst e-mail:
heterogenesis@heterogenesis.com |
|

